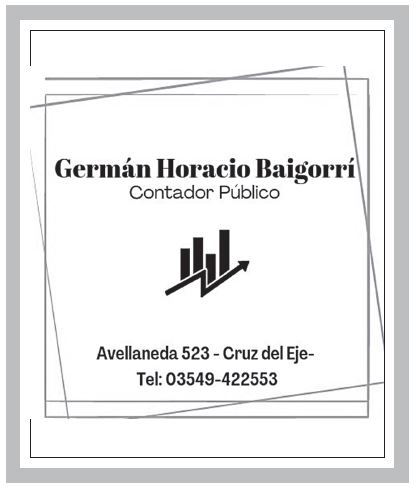Los aportes de Lucas Crisafulli siempre invitan a pensar las leyes en su contexto.
(Texto publicado en https://latinta.com.ar/ el 3 de febrero de 2026. Lucas Crisafulli, abogado y docente, especialista derechos humanos y el sistema penal y contravencional.)
Cada vez que se instala el debate sobre bajar la edad de punibilidad, reaparece un slogan tan simple como engañoso: “Delito de adulto, pena de adulto”. La frase suena justa, equilibrada, casi obvia. Pero, como ocurre con muchos slogans punitivos, su fuerza no está en lo que explica, sino en lo que oculta.
Para empezar, conviene aclarar algo básico que suele decirse mal incluso en los ámbitos académicos y especializados: no se trata de bajar la “edad de imputabilidad”. Técnicamente, esa expresión es incorrecta. La imputabilidad refiere a la capacidad de una persona para comprender que su conducta es contraria al derecho. Y es cierto que muchos adolescentes —incluso niños— saben que robar, herir o matar está mal. Pero ese nunca fue el punto central de la discusión.
Lo que realmente se discute es otra cosa: la edad de punibilidad, es decir, a partir de qué momento el Estado decide aplicar su herramienta más violenta: la pena. No se trata de si un niño entiende, sino de qué decide hacer el Estado con ese niño.
Un ejemplo simple lo muestra con claridad. Nuestro Código Penal establece que el hurto simple entre hermanos convivientes no es punible. No porque uno de ellos no comprenda que sustraer lo ajeno está mal, sino porque el legislador entendió que la intervención penal produciría más daño que beneficio. Es una decisión de política criminal: preservar vínculos y evitar que el castigo destruya más de lo que repara.
Con los adolescentes ocurre lo mismo. Cuando se fija la edad penal en 16 años (como actualmente está), el Estado decide que, antes de ese umbral, la respuesta frente al delito no será la pena, sino otro tipo de intervención. Eso no significa “no hacer nada”. Significa no castigar penalmente, que no es lo mismo.
El problema es que el slogan “delito de adulto, pena de adulto” borra toda esa complejidad. Finge una simetría inexistente. Porque si el delito fuera realmente “de adulto”, también debería serlo el punto de partida: igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a derechos. Y eso está muy lejos de ocurrir.
Creer que la solución a las violencias es encarcelar a la niñez implica no comprender la historia del castigo. Si la cárcel resolviera el delito, hace doscientos años que ya no existiría. Lo que sí muestra la historia es otra regularidad inquietante: cada vez que un gobierno decide retraerse de la garantía de derechos sociales, expande el poder punitivo.
Cuando se achica el Estado social, se agranda el Estado penal. Lo que antes se invertía en tizas, se invierte en balas; con lo que antes se destinaba a construir un hospital, ahora se construye una cárcel. Con lo que se pagaba un docente, se paga a un policía. Cuando se deja de ver a los niños como sujetos de derecho, se los empieza a mirar como sujetos peligrosos. No es una respuesta a la inseguridad: es una forma de gobernar la miseria que deja la retirada estatal.
No solo se trata de una política ineficaz en mejorar la seguridad, también es una política abiertamente inconstitucional. La Constitución es clara al establecer que el sentido de la privación de la libertad no es el castigo. Sin embargo, estos proyectos aparecen siempre después de un hecho grave, como respuesta al pánico moral, con un único objetivo: castigar.
A su vez, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagra el principio de no regresividad: una vez que un Estado ha alcanzado determinado nivel de protección —por ejemplo, fijar la punibilidad a partir de los 16 años— no puede retroceder ni reducir esos estándares, sino que debe avanzar progresivamente hacia una mayor protección.
Pero hay algo más profundo que el debate jurídico suele dejar intacto. La pregunta criminológica no es solo desde qué edad se castiga, sino a quiénes termina castigando efectivamente el sistema penal. Porque el poder punitivo no opera sobre sujetos abstractos, sino sobre cuerpos situados socialmente. Y esa selectividad no es un desvío: es parte estructural del castigo.
Aquí resulta útil recuperar una distinción clave de Judith Butler entre precariousness y precarity. La precariedad (precariousness) es una condición humana compartida: somos vulnerables, dependemos de otros, estamos expuestos al daño. Somos finitos en un mundo infinito. Pero la precariedad (precarity) no es natural: es políticamente producida. Es la forma en que el poder organiza quién queda más expuesto a la violencia, a la exclusión y al abandono institucional.
Desde allí, propongo pensar una categoría específica: la precariedad penal. No se trata de decisiones individuales ni de “malas elecciones”, sino de estructuras sociales y políticas que hacen que ciertos cuerpos —y no otros— queden sistemáticamente más cerca del castigo estatal.
La criminología lo viene diciendo hace más de setenta años. Edwin Sutherland mostró que el sistema penal no persigue a todos por igual: persigue, sobre todo, a los pobres, garantizando niveles de impunidad a los delitos de cuello blanco. José Hernández lo dijo antes y con poesía en el Martín Fierro:
“La ley es tela de araña
en mi ignorancia lo explico:
no la tema el hombre rico
nunca la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande
y solo enreda a los chicos”.
En América Latina, esa precariedad penal es interseccional. La clase social es el primer factor: el sistema penal siempre cae hacia abajo. A eso, se suma el racismo estructural. Ser pobre y no blanco incrementa exponencialmente la exposición al castigo.
También opera lo que Rossana Reguillo denomina socioestética: la lectura política del cuerpo, la ropa, la música, los modos de hablar o de moverse. En Córdoba, el cuarteto; en Buenos Aires, la cumbia villera. Expresiones culturales convertidas en estéticas de la sospecha, marcas simbólicas que habilitan la intervención policial.
Por último, la edad. Ser joven, morocho y pobre es estar más lejos del poder real y, por consiguiente, más cerca del poder punitivo.
Mientras se propone la baja de la edad de punibilidad —algunos proyectos a los 14 y otros a los 13 años—, la Comisión Nacional de Valores habilitó a adolescentes de entre 13 y 17 años a operar en el mercado de capitales. Para algunos —los menos expuestos a la precariedad penal, es decir, “los jóvenes”—, la ruleta del mercado; para otros —los más expuestos, es decir, “los menores”—, la ruleta del sistema penal. En este gobierno, o se es cliente o se es delincuente.
Por eso, cuando se quiere bajar la edad de punibilidad, no se castiga “el delito”, sino a ciertos adolescentes, aquellos que por cuestiones de clase, raza y edad están más expuestos al sistema penal. No es delito de adulto con pena de adulto. Es precariedad penal disfrazada de seguridad.
Disputar el slogan es disputar el sentido. Porque no se trata de más castigo. Argentina ostenta hoy un récord histórico de personas privadas de libertad. Y la pregunta es inevitable: ¿nos sentimos más seguros? ¿Hay menos violencia? Si la respuesta es no, entonces la solución no puede ser más cárcel.
Ningún proyecto que comience por encarcelar la niñez puede terminar en una sociedad más justa.
*Por Lucas Crisafulli para La tinta.